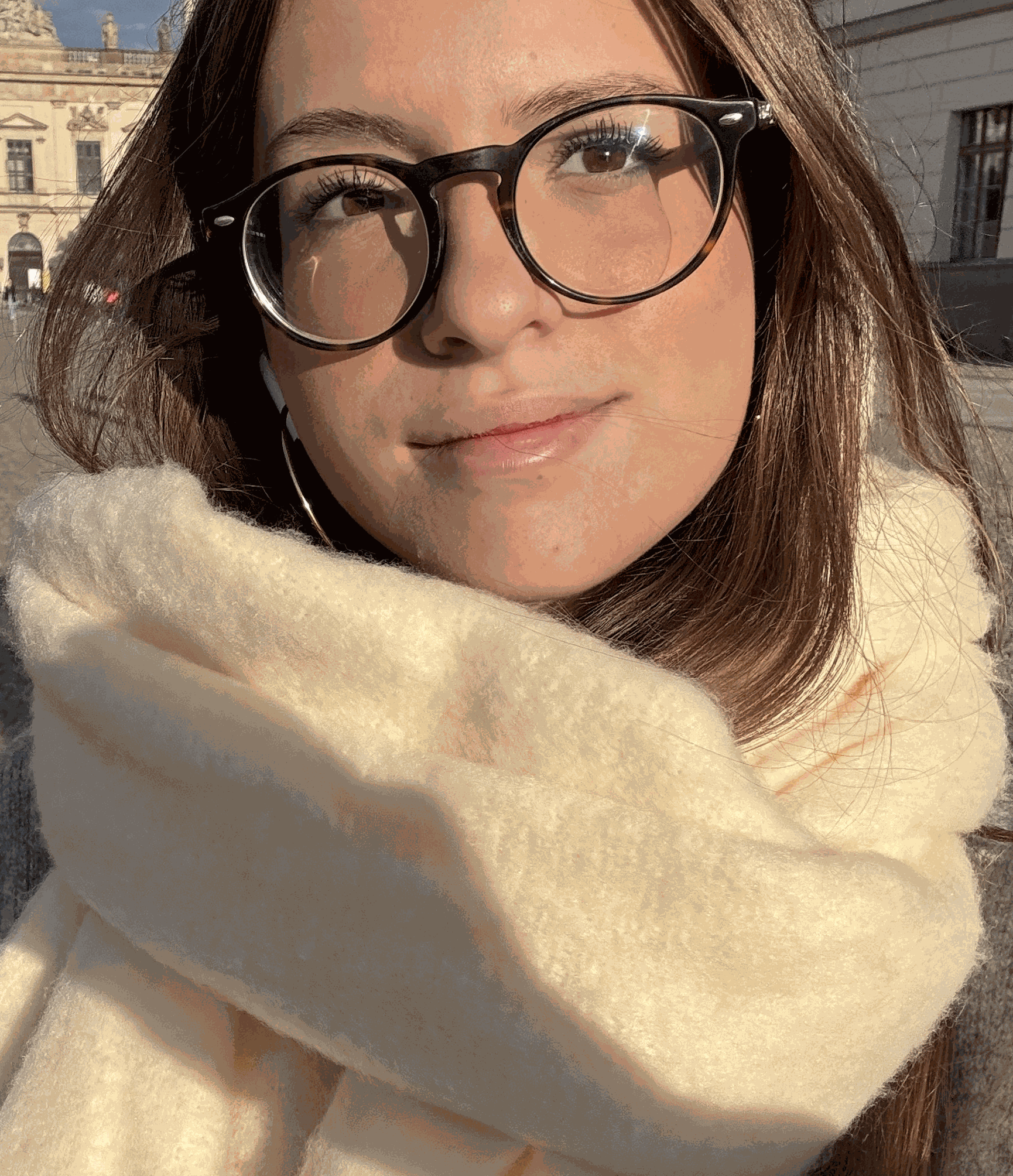XXII Edición
Curso 2025 - 2026
Instruirnos sin
dañarnos
Luisa Clemente, 17 años
Colegio IALE (Valencia)
Cuando mi madre iba al colegio, los problemas de salud emocional eran tabú. Casi nadie reconocía que sufría esas pequeñas alteraciones que, en realidad, afectan a una parte considerable de la población occidental, también a los jóvenes. Ahora nos sentimos más desinhibidos al hablar de nuestras propias limitaciones, incluso al reconocer que, en ocasiones, precisamos de la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra que nos brinde herramientas de conducta y algún compuesto químico para poder enfrentarnos con paz a los retos que nos va presentando la vida. Entre los adolescentes hablamos con frecuencia de este tipo de asistencia, de cómo nos cambia la visión de las cosas cuando conseguimos someter a la ansiedad, los miedos, el desánimo… para encarar con tranquilidad retos tan importantes como el final del bachillerato.
He comenzado un curso especialmente exigente, que determinará si consigo los méritos para entrar en una buena universidad y, con ello, dirigir mi futuro profesional allí donde quiero. Por eso escucho el acrónimo PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) a todas horas: en las aulas, en las conversaciones con mis compañeros de clase, con mis padres, en los pasillos del colegio... Se me repiten advertencias como «Has empezado el bachillerato porque has querido» o «No te despistes, que el curso pasa volando». Pero esta etapa también está llena de descubrimientos, amistades que se fortalecen, profesores que inspiran y de pequeñas victorias cotidianas que hacen que todo cobre sentido. A veces me abruma la responsabilidad, sí, pero soy consciente de que estoy viviendo un momento intenso que, pese al cansancio, tiene una parte bella que no quiero perderme.
La presión académica no es algo exclusivo de este tiempo: antes que nosotros, muchos estudiantes pasaron por situaciones parecidas. La diferencia, quizás, es que ahora somos más conscientes de los efectos negativos de dicha presión, y nos permitimos reconocer que nos abruma la ansiedad. Aun así, el sistema educativo sigue ignorando esta dimensión emocional. Los profesores están preparados para enseñarnos fórmulas, fechas y teorías, pero no a gestionar el estrés ni a explicarnos que un mal resultado nunca es definitivo. Por un lado, se espera madurez por parte del alumno, aunque no siempre se nos da margen para equivocarnos y aprender del error.
La exigencia y el esfuerzo son fundamentales. Aunque el futuro necesita profesionales preparados, también precisa personas sanas, emocionalmente estables, felices. De poco nos sirve luchar por obtener la nota más alta si, a cambio, se pone en juego nuestra salud o la percepción de que no valemos lo suficiente.
Reconozco que no todos los adolescentes gestionamos la presión del mismo modo. Muchos no sufren como yo, pues la exigencia académica actúa en ellos como el acicate que les ayuda a madurar, fortalecerse y descubrir sus capacidades. En todo caso, nuestro futuro no puede construirse a costa de la salud emocional. Un sistema educativo sólido debería equilibrar el conocimiento con la exigencia por aprender y el bienestar personal. Solo así podremos aprender sin necesidad de rompernos, crecer sin sacrificar la estabilidad que nos sostiene.